BOA incumple ley por la antigüedad de sus aviones
En esta investigación se identificó que la aerolínea estatal incumple la Ley General del Transporte por la operación de aviones...
Leer másNo hay productos en el carrito.
Periodista especializada en Investigación y magister en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Cubre medioambiente, startups, soluciones y derechos humanos.
En esta investigación se identificó que la aerolínea estatal incumple la Ley General del Transporte por la operación de aviones...
Leer másEl Banco de Sangre se unirá este 15 de diciembre a la colecta impulsada por el Grupo Cooperativo Iberoamericano de...
Leer másLos funcionarios aprovecharon las leyes y mecanismos de la pandemia para comprar equipo, adjudicar contratos sin competencia y hacer pagos...
Leer másUn joven potosino apostó por transformar desechos metálicos en piezas artísticas que hoy se convirtieron en un atractivo turístico más...
Leer másEncerradas por los mitos que giran en torno a la menopausia, miles de mujeres atraviesan esta etapa de su vida...
Leer másLa iniciativa fue encarada el años 2020 por la plataforma Jóvenes Ambientalistas por Bolivia. Este año buscan llegar al distrito...
Leer másDebido a la vulnerabilidad de los controles fronterizos y a las negociaciones que se establecen en las rutas de transporte,...
Leer másEn lo que va del año, 23 niños fueron víctimas de este delito en el país.
Leer másEl proyecto denominado “Red de áreas protegidas conectadas, para conservar al cóndor andino y fauna altoandina de los Andes Sur...
Leer másEn este día se marca la fecha en que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en...
Leer más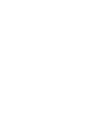
La Vaquita es una plataforma de donaciones creada por Verdad Con Tinta con el fin de apoyar a distintas causas sociales.

© 2023 Verdad con Tinta – Diseñado por imsomnia | Alojamiento de PiensaHost