Estrés, depresión y desesperanza asfixian a Bolivia
Un conjunto de males invisibles brota en tiempos de coyunturas difíciles. La incertidumbre, la tristeza y la precariedad laboral perturban la salud mental y emocional de muchos bolivianos y les producen crisis de ansiedad que les impiden tomar decisiones. Por falta de dinero pocos pueden acceder a los tratamientos.
Por Anabel Vaca y Patricia Cusicanqui, de Bolivia Verifica, para #LaHoraDeBolivia*
“Perdí mi empleo en noviembre de 2024 a causa de la crisis y, tras cuatro meses sin ingresos y asfixiada por las deudas, me mudé a Santa Cruz con mis hijos y mis perros con la promesa de un puesto laboral. Sin embargo, todo se frustró rápidamente: como el negocio no iba bien, perdí el trabajo y, por si fuera poco, el departamento que alquilaba se incendió. Estos eventos me llevaron a un punto crítico; el estrés y la depresión tomaron el control de mi vida y llegué a repetirme a diario que lo mejor sería morir. Sin seguro médico ni dinero, no puedo comprar la medicación que me recetó el psiquiatra. La única razón por la que sigo aquí son mis hijos”.
Este es el relato de una mujer a la que llamaremos Sara, quien, instalada de nuevo en La Paz y procurando recuperarse, nos confió su historia. Como ella, muchos bolivianos están agobiados por el estrés, la angustia, la depresión y las cargas mentales.
Salvando las distancias, el suyo no es un caso aislado. El Informe de Servicios de Salud 2024, elaborado por la empresa encuestadora Ipsos-Ciesmori, revela que el 44 % de los bolivianos considera el estrés como una de sus principales preocupaciones de salud.

Otro estudio, aplicado en el país por la estadounidense Gallup, evidencia que el 30 % de los bolivianos experimenta tristeza a diario, lo que ubica a Bolivia con la cifra más alta de la región, por encima del promedio latinoamericano de 19 % y también del promedio global de e23 %.
Pedro Cruz tiene 87 años y vende helados en una plazuela. Compara la situación actual con la crisis de 1982, conocida como “la crisis de la UDP”, por el gobierno que la enfrentó: Unidad Democrática y Popular. “Me siento medio triste, pues aquellas veces, con otro gobierno, no era como ahora”, se lamenta. Y relaciona los efectos de la hiperinflación: “Esa vez, con el doctor (Hernán) Siles Zuazo (presidente de Bolivia), hubo devaluación del dinero y cada día cambiaban los precios”.

Sara también lo sabe porque el dinero que invertía cada semana para la compra de alimentos ya no es suficiente. “Prácticamente hemos dejado de comer carne de res y de pollo, los precios están por los cielos. Sobre todo, me apena porque mis tres hijos son varones y están en pleno desarrollo”.
Esta misma angustia la comparte gente más joven. “Me preocupa mucho que Bolivia pase por estos problemas, sobre todo porque ha subido el precio de las cosas y por la escasez de carburantes”, dice Tania Giselle, de 18 años y estudiante de Secretariado, quien ejercerá por primera vez su derecho al voto en las elecciones del 17 de agosto.

Las condiciones laborales y la precariedad ocupacional son otros factores que agudizan la fragilidad mental y emocional. Según el informe de Gallup, el 55 % de los trabajadores bolivianos experimentaron altos niveles de estrés diario durante su jornada laboral, lo que representa el porcentaje más alto en América Latina. Esta cifra supera la de países como El Salvador con el 52 % y República Dominicana con el 49 %. Y como sucede con la tristeza, el nivel de estrés diario en Bolivia no solo está por encima del promedio regional del 43 %, sino del global de 40 %.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar integral, en el cual cada individuo desarrolla su potencial para afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva, fructífera y aportar a la sociedad.
Puede verse perturbada por una interacción de factores de estrés y vulnerabilidades individuales (biológicas o experiencias traumáticas), sociales (problemas económicos, violencia o discriminación) y estructurales (acceso limitado a la salud, crisis globales como pandemias y otros).
“La incertidumbre de lo que sucederá, el no saber hasta dónde puede llegar la magnitud de esta crisis política, económica y social está afectando a los miembros de las familias”, afirma la psiquiatra y presidenta de Flapia (Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines), Rosario Martínez.
La especialista observa un cambio evidente en el perfil de sus pacientes. “Personas que antes eran absolutamente estables, que no tenían ningún condicionante de perjuicio en su salud, llegan completamente devastadas”.
Su consultorio, que años atrás recibía principalmente a niños y adolescentes, ahora es frecuentado por mujeres profesionales y hombres en edad productiva que han perdido sus fuentes de ingresos. “Se sienten absolutamente desorientados. Llegan personas que han tenido pérdidas económicas significativas, lo que está llevando a romper la armonía de la familia”.
Incertidumbre, angustia, ansiedad y cuadros depresivos son tratados en su consultorio. En la terapia, la charla suele abordar temas coyunturales como las elecciones, por cuál de los candidatos votar y qué hacer en caso de que la situación no mejore.
“Muchos pacientes tienen la idea de salir del país, pero no saben a dónde. ¿Al Perú?, ¿a Argentina? No saben a qué ni cómo migrar, pero lo piensan […]. Están en una crisis de angustia existencial pidiendo que alguien los socorra o tome el control por ellos […]. Los niveles de ansiedad les impiden tomar decisiones”, explica la también especialista en psicoanálisis.
Quien sí tiene un plan B en caso de que los resultados de los comicios no resuelvan la crisis es Hans Corita Katari, de 17 años. Su economía personal está muy comprometida y aunque le apena alejarse de los suyos, no descarta emigrar: “El dinero no me alcanza y el pan ha subido de precio. Yo creo que Bolivia puede luchar, pero sino, toca irnos a otro país”, dice.
Para Martínez, una de las mayores preocupaciones es que, debido a la situación económica, muchos no pueden completar la terapia o cumplir con el tratamiento de fármacos recetados, como sucede con Sara, quien sabe que, al no usar la medicación, su salud puede empeorar.
“Muchos de mis pacientes solicitan receta sin acudir a la consulta para no pagar la sesión o me piden que les regale muestras médicas; los fármacos están caros y optan por dejarlos. Los hospitales de salud mental se van a ver abarrotados, porque al cortar el tratamiento, los pacientes van a recaer”, lamenta.
La psicóloga y docente universitaria Margaret Hurtado es más optimista en su análisis acerca de cómo vive la sociedad este momento: “Ahora que estamos cerca del día de votación, hay un mayor entusiasmo. Muchas personas sienten renacer la esperanza”.
Según Hurtado, esta crisis no afecta a todas las personas por igual. Quienes crecieron en entornos familiares democráticos, donde se promovió la reflexión y la capacidad de enfrentar las adversidades, la gestionan mejor.
“En función de la educación, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resiliencia, las personas disponen de un mayor o menor grado de posibilidades de reaccionar”, expone la doctora honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. Aquellos criados en espacios educativos rígidos, donde se les enseñó que solo existía una manera de resolver los problemas, son los más afectados en contextos de crisis y muestran mayor dificultad para adaptarse a los cambios y enfrentar la incertidumbre.
De acuerdo con Martínez, a diferencia de los varones, las mujeres suelen ser más resilientes. María Virginia, de 53 años, se dedica ahora a elaborar y vender accesorios para mascotas. El alza de los insumos le golpea fuerte y, con la voz entrecortada, se lamenta por lo que sucede. “Nos han bajoneado porque todos los materiales que compramos han subido bastante y estamos económicamente muy afectados”. Pero reconoce que debe seguir adelante y se llena de optimismo. “Tenemos esperanza de que el nuevo gobierno que entre nos saque a flote por lo menos”.
En su experiencia con los pacientes, Hurtado advierte que los jóvenes que concluyen la universidad conservan la esperanza y mantienen la expectativa de encontrar mejores oportunidades laborales o consolidar un emprendimiento. En tanto que los mayores de 30 años y los adultos mayores ven esta etapa como una transición, sin saber lo que les depara el destino.
“A veces, la situación política, social y económica nos impide desarrollar acciones como el ser agradecidos, disfrutar las pequeñas cosas y entender que la vida continúa y que no solo dependemos del dinero”, reflexiona.
La psicóloga apela a desarrollar una actitud positiva para sobrellevar los malos tiempos. Según su criterio, rehuir a la realidad no ayuda a superar las crisis personales. Por eso, no es partidaria de cortar el consumo de noticias, pese a lo negativas que resulten.
“Los informativos cumplen una función educativa muy importante porque permiten entrar en controversia con lo que uno piensa, y eso genera pensamiento crítico”, afirma. Además, sostiene que, en los adultos mayores, el hábito de informarse contribuye a mantener activa la mente y a prevenir el deterioro cognitivo.
A Renato Pérez, un jubilado de 74 años, esto le funciona. Si bien no se siente afectado directamente por la crisis, desarrolla su empatía por quienes la pasan mal. “Pienso en las personas con varios hijos o en situación de calle. Antes les alcanzaba para comer; ahora no deben tener para alimentarse”.
Para Sara, cada día es un reto. Por ahora no puede pagar una consulta médica ni acceder a los fármacos, pero ha encontrado un trabajo que le permite subsistir y cumplir con la cuota mensual de una deuda bancaria que asumió hace años. Como la mayoría, conserva un poco de fe en el futuro y se aferra a ella: “Ojalá las cosas mejoren”.
*Esta historia hace parte del especial Relatos del Absurdo, primera entrega de la iniciativa #LaHoraDeBolivia, liderada por CONNECTAS en alianza con un ecosistema de medios bolivianos. Desde hoy podrás leer crónicas de lo que está pasando en este país, en la antesala de las elecciones nacionales. 
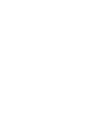
La Vaquita es una plataforma de donaciones creada por Verdad Con Tinta con el fin de apoyar a distintas causas sociales.
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Stock Out
 Valorado con 0 de 5
Valorado con 0 de 5 -
Valorado con 0 de 5










