Likes vemos, mentiras no sabemos: La desinformación en el escenario político boliviano

En Bolivia la desinformación se ha convertido en un recurso recurrente en el escenario político, cobrando especial énfasis en los procesos electorales de 2019 y 2020, donde contenidos falsos o engañosos aparecieron en cadena y fueron minando el sinuoso terreno virtual, con tal efecto, que se tradujo en hechos de mayor violencia en el espacio terrenal.
Las primeras batallas se libraron con intensidad en las redes sociales a la cabeza de los “guerreros digitales”, quienes lograron multiplicar su presencia digital, mientras otros ejércitos locales contrarrestaban estos ataques con balas de la misma calaña: contenidos falsos, engañosos y descontextualizados.
Esta paranoia general no solo era alimentada por los guerreros digitales que se enmascaraban detrás de una caricatura o una foto robada, sino que el mismo poder político se volvía parte de la desinformación a través de sus discursos.
¿Quiénes son los emisores?, ¿cuáles son sus canales?, ¿qué impacto pueden tener?
Esas son algunas de las respuestas que trataremos de responder.
Canales
“No sé si saben, pero esto viene de una fuente fidedigna; resulta que escuché una conversación que dice que esta noche va a pasar algo”, recuerda Carmen Verdún sobre aquel mensaje de audio que le llegaba cada día a su teléfono celular por mensaje de WhatsApp.
El patrón era el mismo, cambiaba una que otra palabra en cada jornada, pero la hora se repetía: las cinco de la tarde.
Esos primeros días de bloqueo, a las cinco de la tarde, el mensaje retumbaba en los ambientes de la céntrica casa de Carmen en el tradicional barrio Las Panosas de la ciudad de Tarija.
Los habitantes de la zona central de esta ciudad esperaban lo peor: ataques propiciados por vándalos o grupos de choque listos para levantar con violencia los puntos de bloqueo que habían instalado los vecinos.
“Comencé a tomar en cuenta que al caer el sol, había una mala noticia y muchas personas empezaron a tener pánico por eso”, recuerda Verdún.
Para ella, estos mensajes de alerta tenían que ver con “los guerreros digitales” del Movimiento Al Socialismo (MAS), fin era “debilitar” mentalmente a los bloqueadores.
Los guerreros digitales son “ciberactivistas” entrenados por el MAS, que trabajan “sin paga”, para difundir la gestión del oficialismo en las redes sociales y atacar a la oposición.
“Nos tenían con los nervios en punta, creo que la intención era que pasemos una mala noche para desanimarnos”, relata.
Con “los nervios en punta”, los vecinos de Las Panosas tomaban sus previsiones, mientras que Carmen, al notar que el patrón se repetía, le fue perdiendo credibilidad a estos mensajes.
“Esa ha sido una guerra de nervios”, agrega la vecina al apuntar contra los “guerreros del MAS” como principales responsables.
Audios y mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla de “noticias”, falsos tweets atribuidos a las autoridades y fotografías sacadas de contexto, son parte de las artimañas que utiliza la desinformación para disfrazarse de veracidad en la era digital, aprovechando el impulso de las redes sociales para abrirse paso entre los usuarios.
Si bien la desinformación ha existido siempre y anteriormente se difundía como rumores en la sobremesa, con la llegada de internet, las páginas web y las redes sociales, no solo ha aumentado su capacidad de difusión, sino también las facilidades para la creación de contenido falso, manipulado o descontextualizado.
En Bolivia, la desinformación en el ámbito político se ha convertido en pan de cada día, haciendo de las redes sociales su epicentro y principal canal de difusión, afectando desde el mundo virtual a personajes públicos, autoridades, instituciones y con especial fuerza, al ciudadano común.
El ciudadano se ha convertido en el blanco de la desinformación política bajo un solo fin: manipular e incidir en su opinión.
Para la politóloga Susana Bejarano Auad, la generación de noticias falsas se ha convertido en una “herramienta más” de las campañas políticas; para ella, claros ejemplos de aquello son el Brexit, en Reino Unido, así como la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, ambas basadas en las redes sociales y echando mano de la desinformación.
Desde su punto de vista, si bien la desinformación ha existido siempre, desde 2015 toman un impulso particular por la credibilidad y penetración que fueron logrando las redes sociales en el país.
María Silvia Trigo Moscoso, editora en jefe de Bolivia Verifica, el medio de verificación de noticias más importante del país, asegura que la desinformación nunca es inocente; “siempre” busca favorecer o perjudicar a alguien.
Desde su trabajo en Bolivia Verifica, la periodista asegura que Facebook y WhatsApp son los canales predilectos de la desinformación en el país.
“En WhatsApp es mucho más difícil medir qué tan viral es el contenido y es más fácil el anonimato, porque no puedes rastrear el origen de la desinformación”, explica sobre la aplicación de mensajería.
“La desinformación en WhatsApp ha aumentado mucho en los conflictos del año pasado”, dice respecto a los audios y mensajes que circulaban a través de esta plataforma en el periodo poselectoral.
Lo cierto es que la política es responsable del 74% del contenido falso y engañoso verificado entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, apelando a las redes sociales como principal canal de difusión.
Un análisis realizado por Verdad con Tinta en colaboración con la consultora We a las noticias falsas y engañosas identificadas por Bolivia Verifica este periodo, posiciona a Facebook como la red social de distribución de desinformación por excelencia.
Facebook es la plataforma predilecta para diseminar desinformación, habiendo sido el canal de difusión del 67,9% de los contenidos falsos y engañosos producidos en el país en el último año, de acuerdo al estudio realizado a las publicaciones de la verificadora citada anteriormente.
El 32,1% restante de la desinformación se distribuye a través de Twitter, WhatsApp y redes sociales en general, además de la televisión, páginas web, radio o prensa; estos dos últimos en porcentajes significativamente menores, pero con un nivel alto de penetración.
Aunque solo el 6,4% de la desinformación verificada fue divulgada a través de medios tradicionales como la televisión y radio, el impacto de ésta en la ciudadanía es inconmensurable, debido al masivo alcance y permeabilidad que poseen ambos medios de comunicación. Además, en todos los casos, estos medios fueron utilizados por autoridades o actores políticos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación, realizada en 2017, el 88% de los bolivianos elige la televisión como su medio para informarse de noticias nacionales, mientras que el 51% elige hacerlo a través de radio. Las redes sociales ocupan el cuarto lugar de preferencia, con el 28%.
El uso de canales masivos– como lo son la radio y la televisión–para difundir datos falsos o engañosos a través de los discursos de lo políticos, se torna riesgoso para la democracia debido al nivel de permeabilidad que poseen estos medios, haciendo que su alcance se multiplique sin dejar rastro y sin capacidad alguna de medir el impacto de la desinformación que corre a través de ellos.
Para el analista político Vigmar Vargas, la desinformación que circula a través de las redes sociales, debido a los algoritmos que utilizan éstas, se mueve creando pequeñas o grandes “burbujas radicales” que refuerzan una determinada postura o creencia, consolidando así nociones previas, pero difícilmente cambiando una opinión.
Sin embargo, esto no sucede en la radio y la televisión, donde el contenido no discrimina entre burbujas.
Las redes sociales, por su parte, han pasado a ser el terreno en el que conviven la información con la desinformación y donde ambas luchan por hacer prevalecer su verdad. Allí, las denominadas “fake news” buscan camuflarse de veracidad y lograr su cometido: manipular al consumidor o, al menos, confundirlo.
Para entender cómo se mueve la desinformación, se debe entender dónde y cómo los usuarios consumen información, pues allí donde se encuentre la noticia, también estarán las “fake news”.
Según devela la encuesta de Verdad con Tinta y We, Facebook es la red social más utilizada diariamente en el país y la más “fiable” de las redes sociales para informarse, seguida por Twitter, aunque en un porcentaje menor.
La paradoja radica en que si bien la mayoría de los entrevistados eligen las redes sociales para informarse, especialmente Facebook, también consideran que la información que circula en estas plataformas es poco fiable, por lo que acuden a los medios tradicionales para contrastar la información.
Si bien el 77,6% de los participantes en la muestra dicen acudir a los medios tradicionales para verificar la fiabilidad del contenido que encuentran en las redes, solo el 16% elige a la prensa digital como su canal directo de información, mientras que el 0,4% elige a la prensa papel.
La pregunta es: si no confío en los canales a través de los cuales me informo, ¿por qué los elijo?
Además, la encuesta posiciona a WhatsApp como el canal menos confiable para informarse, con el 56,6% de rechazo.
Si bien el análisis de Trigo señala a la plataforma de mensajería como el canal de verificación más difícil de rastrear, los usuarios parecen estar al tanto de es el espacio de mayor circulación de desinformación.
Fuentes
Las fuentes de la desinformación son diversas y, por lo general, se esconden en el anonimato de los mensajes reenviados de WhatsApp, perfiles falsos o páginas genéricas en las redes sociales. Bolivia no es la excepción.
El estudio realizado por Verdad con Tinta y We indica que el 83,8% de la desinformación emana de las redes sociales y es replicada por usuarios o “trolls” que responden a una u otra simpatía política. Un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, devela que la información falsa tiene más alcance que la verdadera. Los autores del estudio utilizaron un algoritmo para eliminar los bots de su análisis, mostrando que los humanos tienen un papel definitivo en la difusión de noticias falsas.
Se considera “troll” a una persona con identidad desconocida que usa las diferentes redes sociales.
Aunque el grueso de la desinformación se origina en internet, las verificaciones de discursos realizadas por Bolivia Verifica entre agosto de 2019 y agosto de 2020, muestran que el 5,7% de la desinformación difundida en ese periodo tuvo como fuente a las autoridades o voceros de gobierno, mientras que el 10,5% de la desinformación fue emitida por actores políticos, entre los que destacan candidatos y exautoridades.
Es decir, el 16,2% de la desinformación proviene de fuentes relacionadas al poder, pese a la responsabilidad que aquello implica.
La televisión, Tv – digital y Twitter, son los canales por los que circula la «desinformación oficial», cuyo alcance y fino engranaje comunicacional estatal, tiene un poderoso impacto sobre la opinión pública.
El analista político Sergio Lea Plaza, asegura que la desinformación ya es parte del “kit propagandístico” del que echan mano los políticos para alcanzar sus estrategias discursivas, menoscabando la imagen de sus rivales e imponiendo su versión de la realidad a su propio riesgo. ¿El precio?, el peligro de mellar su propia credibilidad.
“Las organizaciones políticas se están convirtiendo en una especie de fábricas de verdades a medias, que resultan siendo falsedades”, dice Lea Plaza, quien asegura que aquello es “poco saludable” para la democracia y el debate político.
La credibilidad de los políticos en la era de la desinformación, se mide por la calidad de los datos que difunden. El analista Vigmar Vargas habla de la “responsabilidad” que tienen los actores políticos con la información que proporcionan a la ciudadanía, porque una parte “importante” de la vida pública de la política, tiene que ver con la credibilidad y la seriedad de lo que dicen las autoridades.
“En el debate público se está construyendo mucho sobre mentiras, medias verdades y datos manipulados, entonces, para la calidad de la democracia, es importante que la gente discuta y hable sobre hechos reales, datos confiables e información transparente”, dice María Silvia Trigo, quien resalta la importancia del trabajo de los medios verificadores para la democracia y la transparencia del discurso.
Mientras que en 2019 se evidencia un pico en la desinformación en el periodo poselectoral, marcado por protestas y conflictos en el país, en 2020 el mayor alcance tuvo lugar en los meses previos a la elección, entre agosto y octubre.
Falsas encuestas y supuestas renuncias de candidatos primaron en la agenda de la desinformación en la carrera electoral 2020 en Bolivia.
El objetivo, como siempre, era incidir en el electorado. La desinformación nunca es inocente y cuando se trata de política, busca resultados concretos y suele ser efectiva por su alcance. Un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts devela que la información falsa tiene más alcance que la verdadera, lo cual muestra el impacto que tiene la desinformación y el peligro en el que se constituye su alcance a la hora de imponer una visión o versión de la realidad.
Para Trigo, uno de los factores más “riesgosos” que ha marcado la desinformación en los “últimos meses”, fue la tendencia de las “fake news” que buscaban mellar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y de la política en general.
“El año pasado había información real que desacreditaba al Órgano Electoral, pero este 2020 circula información falsa que persigue el mismo fin”, asegura la periodista.
El analista Sergio Lea Plaza va más allá y considera que, tras las elecciones, las noticias falsas que buscaban desacreditar el proceso electoral proliferaron respondiendo a los intereses de grupos opositores que, empapados por las burbujas radicales a las que pertenecen y que se refuerzan en las redes sociales, se niegan a reconocer el resultado.
Una vez mas, es la democracia la que peligra y, con ella, la estabilidad social.
“Intenso y tremendamente perjudicial para la democracia”, así califica la lluvia de desinformaciones, el periodista César del Castillo Linares, consultor en comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de 2020.
Para el especialista en comunicación, “lo más grave”, es que sin medida ni control proliferaron en las redes sociales mensajes falsos o engañosos con contenidos racistas llenos “de odio”.
Según el consultor, no se puede decir que estos contenidos en las redes sociales influenciaron en el resultado, pero en todo caso, sí hicieron daño “y no contribuyeron a la democracia”.
Por otro lado, de acuerdo a la encuesta realizada por este medio sobre el consumo de información, el 61,2% de los participantes aseguran que la información que consumen puede influir “mucho” o algo” en su voto, mientras que el 38,8% cree que la información que reciben influye “poco” o “nada” en su decisión a la hora de ir a las urnas.
Un dato no menor es que los grupos comprendidos entre los 18 y 44 años, reconocen ser más influenciables por lo que ven o miran, a la hora de votar, mientras que los adultos de entre 45 y 56 años o más, son menos influenciables.
Sin embargo, de acuerdo a la encuesta, el público comprendido entre 18 y 44 años es más propenso a aplicar mecanismos o filtros para verificar la información que consume, mientras que los adultos entre 45 y 56 años, suelen compartir más información sin verificar, basados únicamente en sus creencias y tendencias sobre el tema.
Aunque los jóvenes se reconocen más influenciables, gracias a los mecanismos de control que aplican, es menos probable que les cuelen información falsa que incida en sus creencias o votos.
De lo que no hay dudas, es que la desinformación puede imponer y reforzar una versión de la realidad, especialmente en aquellas híper-realidades que se generan en las redes, donde los usuarios con las mismas creencias o afinidades, por los propios algoritmos de estas plataformas, hacen catarsis.
La desinformación como género, lo que hace es nutrir microclimas de intereses y no realmente procesos de construcción democráticos, porque no están basados en realidades sociales o políticas objetivas.
Del género a la etiqueta, burbujas de realidades a medias
Si bien la desinformación entendida como género se refiere a los contenidos que carecen de veracidad, en el ámbito político se la ha utilizado como una “etiqueta” que sirve para desacreditar a quienes muestran una afinidad o idea contraria, dando paso a campañas de desinformación en contra de quienes atentan contra su discurso.
La desinformación entendida como una etiqueta no solo desacredita aquella información veraz, sino que, en determinados casos, incita la creación de contenidos falsos para sustentar la realidad paralela que busca sostener.
Utilizada como etiqueta en la política, la desinformación busca hacer prevalecer una narrativa, contar una historia favorable basada en hechos verosímiles, pero no siempre ciertos, que les ayuda a consolidar o reforzar posturas y sentimientos de pertenencia a sus seguidores. Lo sucedido en 2019 es un claro ejemplo de lo anterior.
Mariano García, periodista del canal argentino Telefe, llegó al país en octubre de 2019 para realizar la cobertura de lo que sucedía en Bolivia tras el proceso electoral de aquel año y que, de acuerdo al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), había sido fraudulento.
Tras la renuncia de Evo Morales Ayma aquel domingo 11 de noviembre de 2019, el equipo de Telefe había decidido enviar a Mariano a Bolivia el lunes 12 de noviembre para que, en terreno, realizara la cobertura.
“Llegamos a Santa Cruz de la Sierra para después pasar a La Paz, porque no habían vuelos directos, así que decidimos hacer el primer día de cobertura en directo desde esa ciudad”, relata Mariano a Verdad con Tinta.
“Desde Santa Cruz de la Sierra muchos me hostigaron en las redes sociales diciendo que era un fascista, porque había ido a transmitir desde la tierra de los ‘golpistas’”, recuerda el periodista de cuarenta años sobre las primeras repercusiones de su cobertura en el país en las redes sociales.
Al llegar al día siguiente a La Paz, Mariano jamás imaginó que pasaría de cubrir la noticia, a convertirse en ella, siendo el blanco de una campaña de desinformación en su contra. Además, en menos de 24 horas, pasaría de “fascista”, a “castrista infiltrado”. Con fotografías sacadas de contexto, noticias falsas y “bots” distribuyendo la desinformación con la velocidad que propician las redes sociales, su rostro se convertiría en uno de los más reconocidos y repudiados en las calles paceñas.
Un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet.
Su pecado?, haber preguntado al entonces líder cívico de la oposición, Luis Fernando Camacho Vaca, qué opinaba sobre aquellos que lo acusaban de “golpista”.
“Eran las siete de la tarde cuando Añez asumió la presidencia y yo, en lugar de hacer la cobertura desde el interior del Palacio Quemado, decido hacerla desde afuera”, relata el periodista, quien intuía que podía rea un mejor seguimiento desde la calle.
“Fui el único de los medios internacionales que se quedó en la calle”, agrega.
Mariano relata que tras un cruce de piedras y gases lacrimógenos entre policías y civiles, decidió retornar al Palacio Quemado donde, desde la calle, logró hacer contacto visual con Luis Fernando Camacho que estaba en un balcón luego de la asunción de la presidenta y decide hacerle señas para que bajase. Camacho lo ve, asiente y baja.
Fue entonces cuando el periodista realiza la polémica pregunta que desencadenaría una campaña de desinformación en su contra.
“Se la habría hecho a él, a Evo Morales o a cualquier otra persona que hubiese estado en su posición”, enfatiza, “soy periodista y pregunto”.
“Después de esa nota con Camacho, se pudrió todo”, dice Mariano desde el otro lado de la línea, a un año de aquel episodio.
Las redes sociales se habían llenado al día siguiente de cuentas falsas, principalmente en Twitter, que se dedicaban a replicar incansablemente mensajes de odio e información sacada de contexto que buscaba construir una imagen conspiradora del socialismo entorno a Mariano. Trolls y bots actuando en paralelo y simultáneo.
Él había estado de vacaciones en Cuba y durante su estadía, fue a observar un desfile que se realizaba aquel primero de mayo en la Plaza de la Revolución.
Como decenas de turistas que habían acudido al evento, Mariano se tomó fotos y las subió a sus redes sociales.
Aquellas fotos eran utilizadas para etiquetarlo como “castrista infiltrado”, “comunista” y “desestabilizador”, entre otras acusaciones falsas que se hacían en su contra.
“Mostraron eso, pero nadie mostró fotos de los cuatro días siguientes, cuando tomaba sol en la playa, ni de mis vacaciones en Estados Unidos cuatro semanas después”, ironiza el periodista.
Como consecuencia de todo lo que circulaba en las redes sociales, el repudio de la gente no se hizo esperar en las calles, las cuales, al igual que en el entorno digital, se convirtieron en escenario de descontextualización del trabajo periodístico que realizaba en el país.
Empezaron a circular imágenes en las que se veía al periodista de pie, mientras que un grupo de manifestantes se encontraba tirado en el piso, cubriéndose de los gases lacrimógenos.
“El periodista Mariano García de Telefe, obliga a los campesinos a actuar, para mostrar noticias falsas”, eran algunas de las descripciones que acompañaban a las imágenes en las redes, convirtiéndolo en el blanco de la desinformación. En el video de la cobertura, se ven los gases lacrimógenos en el ambiente y se escucha a García entrevistando a los manifestantes, quienes le expresan que se tiran al piso para evitar respirarlos, ya que el viento tiende a elevarlos.

Una foto fuera de contexto, y el video que desenmascara la mentira de los que odian. Dijeron que obligamos a manifestantes a que se tiren al piso y simular los incidentes. Bueno, eso. Miren lo qué pasó…. @telefenoticias pic.twitter.com/DemU9bFMdm
— Mariano García (@marianogarcia1) November 14, 2019
Luego de que la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusara de “sedición” a García, entre otros periodistas, el equipo de Telefe decidió activar los canales oficiales para evacuar a los reporteros del país.
La desinformación había logrado su objetivo, poner punto final a su cobertura, convirtiendo a Mariano en un enemigo de la “democracia” que buscaba el país. Una democracia que no admitía un discurso diferente al impuesto por la oposición.
Un estudio realizado por Jana Laura Egelhofer & Sophie Lecheler sobre las “fake news”, las describe como una fenómeno bidimensional; por un lado como un género que busca la desinformación y, por el otro, como una etiqueta utilizada como instrumentalización política para deslegitimizar lo que dicen los medios de comunicación. Lo sucedido con Mariano respondía al segundo.
En un país en que la palabra de los políticos es inapelable, el rótulo de “fake news” se constituye en un atentado contra el periodismo y a su vez, hacia la democracia, siendo la deslegitimación más peligrosa para ésta que la generación de noticias falsas en sí; pues, mientras las noticias falsas como género carecen de veracidad, la deslegitimación busca mellar la credibilidad de lo veraz o lo diferente.
El objetivo directo de esta etiqueta, han sido los medios de comunicación. Evo Morales ha manifestado abiertamente en reiteradas ocasiones que “la prensa miente”, siendo uno de los rostros más visibles del uso de esta etiqueta.
“Hay que construir un mundo en el que defendamos el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, pero para eso debemos estar alertas a mentiras de muchos medios de comunicación, que justifican invasiones, que defienden los intereses de las transnacionales», aseguraba en uno de sus discursos de 2019.
La oposición tampoco se hizo rogar para apelar a esta etiqueta y el caso de García da cuenta de aquello, aunque también se ha utilizado en este semestre para desacreditar encuestas y al propio Órgano Electoral, que, en la actualidad, es víctima de una campaña de desinformación bajo el rótulo de un nuevo “fraude”.
Lo sucedido en 2019 con el periodista de Telefe, se repite este 2020 con los medios nacionales que se animan a reconocer una victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en primera vuelta. El discurso del fraude vuelve a reinar, pero esta vez desde la desinformación.
¿Cómo luchar contra las narrativas que busca implantar la desinformación?
Para Vigmar Vargas, el acceso a información que permita contrastar el discurso de las autoridades es “fundamental” para enriquecer el debate. Para el analista, las autoridades deben asumir la responsabilidad y la obligación que tienen con la calidad de información que brindan a la ciudadanía.
Discurso público direccionado
Adriana Olivera, una periodista dedicada a la verificación de datos y discursos, lamenta que en la mayoría de las instituciones públicas, en vez de ayudar a conseguir la información, “te trancan”. Ella evidencia “poca predisposición” hacia un debate democrático.
Aunque la lucha del último año ha sido por recuperar la democracia, la desinformación no ha allanado el camino.
La generación abrumadora de noticias falsas y desinformación es tan preocupante como su impacto en las democracias.
Entendiendo a las noticias falsas como etiqueta, debemos advertir los riesgos en torno a la censura a la prensa y la libertad de expresión, ambos componentes necesarios para una vida en democracia.
Esta normalización de la política como parte de la desinformación, exige un proceso activo de deconstrucción a cargo de la ciudadanía y en la que juegan un rol importante los organismos dedicados a la verificación de datos.
Después de todo, la democracia se construye con voces diversas, pero veraces, y no con likes que circulan en burbujas de híper realidad, que lo único que hacen es fomentar la radicalización.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Verdad con Tinta (@verdadcontinta_) el
Autores
-

Periodista especializada en Investigación y magister en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Cubre medioambiente, startups, soluciones y derechos humanos.
Ver todas las entradas -

Periodista de investigación y docente universitario. Licenciado en Comunicación Social con especializaciones en Periodismo para el Desarrollo Latinoamericano, Periodismo Digital, Periodismo de Investigación y Educación Superior.
Ver todas las entradas -
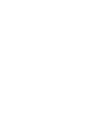
La Vaquita es una plataforma de donaciones creada por Verdad Con Tinta con el fin de apoyar a distintas causas sociales.
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Stock Out
 Valorado con 0 de 5
Valorado con 0 de 5 -
Valorado con 0 de 5










