8M: Economía feminista para cerrar las brechas de género
[vc_row bg_type=»image» parallax_style=»vcpb-hz-jquery» bg_image_new=»id^10132|url^https://verdadcontinta.com/wp-content/uploads/2023/03/fondo-feminismo.jpg|caption^null|alt^null|title^fondo feminismo|description^null» bg_img_attach=»fixed» disable_on_mobile_img_parallax=»disable_on_mobile_img_parallax_value»][vc_column width=»1/6″][/vc_column][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]Los productos orientados al público femenino tienen un mayor costo en relación a los mismos productos para el público masculino. Más allá de los efectos económicos, esto impacta directamente en los roles y estereotipos, ampliando las brechas de género
Argumentos como que “tiene un mejor empaque”, “tiene más diseño e insumos” o “es más anatómico”, el impuesto rosa se ha abierto camino gracias al marketing y a la industria de consumo, usando a la mujer como inspiración para lucrar y ampliar las brechas de género.
Aunque no es un impuesto en sí, se conoce como impuesto rosa a todos aquellos productos que, por el simple hecho de estar orientados a la mujer tienen un costo mayor que aquellos del mismo tipo orientados al público masculino; llámese ropa, juguetes, artículos de cuidado personal o alimentos, entre otros.
Liliana Oropeza Acosta, economista feminista y cofundadora del proyecto Yawar, describe al impuesto rosa como “una discriminación de precios en razón de género”.
“Sigue ciertos estereotipos que nos son inculcados desde la infancia como los juguetes que son para niña, que son rosados y que así tengan las mismas funciones o características que otros, son más caros”, dice sobre los cimientos en los que se ampara el impuesto rosa.
Lo mismo sucede con artículos de cuidado personal, como las navajas afeitadoras, que, por el simple hecho de ser de color rosado, en los supermercados de Bolivia cuestan alrededor de Bs 1.50 más que la misma afeitadora orientada al público masculino.

Esto se suma a que en Bolivia existe una brecha salarial en la que, por el mismo trabajo, una mujer gana menos. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal, en Bolivia el 11.8% de las mujeres no genera ingresos propios.
Esta situación se condice con la falta de autonomía económica, en el país también hay una feminización de la pobreza, pues son más mujeres que hombres las que viven en esta condición. La tasa de desocupación también es mayor en mujeres que en hombres.
 A modo de ejemplo, Liliana Oropeza explica que las mujeres que se dedican a las labores de cuidado en Bolivia, no son consideradas económicamente activas, pese a que esas labores son fundamentales para el desarrollo económico de los hogares.
A modo de ejemplo, Liliana Oropeza explica que las mujeres que se dedican a las labores de cuidado en Bolivia, no son consideradas económicamente activas, pese a que esas labores son fundamentales para el desarrollo económico de los hogares.
“Si al margen de que ya enfrentamos una situación histórica y estructural en la que nosotras ya ganamos menos, le sumamos que tenemos que pagar más por los productos, pues claro que todo eso va en desmedro de nuestra economía”, explica la economista.
Hay una evidente desigualdad económica entre hombres y mujeres, y desconocer esas desigualdades ha llevado a que las políticas terminen reproduciendo esas desigualdades de género, ampliando las brechas y alejando la posibilidad de tener igualdad de oportunidades para las mujeres.
De acuerdo a la investigación “Impuestos sexistas en América Latina”, efectuada por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, Latinoamérica es la región más desigual del mundo.
En medio de ese contexto, el estudio resalta que la política fiscal es quizás el instrumento más eficiente para luchar contra la desigualdad económica y de género. Sin embargo, en algunos países el resultado ha sido el contrario, pues una vez aplicados los impuestos, la desigualdad aumenta.
Al margen de que las mujeres deben pagar más por algunos productos por el simple hecho de estar orientados a ellas, las políticas impositivas tampoco las favorecen.
Por definición, los productos de primera necesidad son aquellos cuyo consumo no disminuye de forma sustancial en época de dificultad económica. Para las mujeres, el consumo de productos de gestión menstrual es (o debería ser) una constante.
Si bien la teoría económica sostiene que los artículos de primera necesidad han de estar exentos de impuestos al consumo, tales como el impuesto al valor agregado (IVA), en la mayoría de los países de Latinoamérica, entre los que se encuentra Bolivia, el IVA es aplicado a productos de primera necesidad para la mujer, como las toallas higiénicas, tampones y copas menstruales, insinuando falsamente que son artículos de lujo.
“Justificar un impuesto a partir de una diferencia biológica no es solo un acto de violencia económica, sino que se traduce en un costo adicional por ser mujer”, dice el estudio realizado por Aris Balbuena, Catalina Rubilar y Natalia Moreno Salamanca.
Una mujer gasta alrededor de Bs 780 cada año en toallas menstruales, y alrededor de Bs 103 de ese valor, corresponden al IVA.
“El IVA en Bolivia es el 13%”, explica Liliana Oropeza, quien recalca que aunque no es un impuesto especial, estos artículos de primera necesidad lo pagan al igual que cualquier otro insumo.
Fernanda Wanderley, socióloga, investigadora y directora del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Católica Boliviana sede La Paz, considera necesario liberar a los productos menstruales de impuestos, si es que no son auspiciados por el Estado.
La población femenina recibe menores remuneraciones, se aplican impuestos a los productos menstruales y se incrementa su costo.
“Una niña, adolescente o mujer no puede ni estudiar ni trabajar si no tiene acceso a estos productos. Esos casos limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Al ser productos de necesidad básica y biológica para cualquier actividad en los días de periodo, Wanderley considera que liberarlos de impuestos es un paso a la igualdad.
“El Estado tendría que encargarse de los casos en que las mujeres no pueden costear los productos”, agrega la socióloga.
Países como Colombia han logrado promover políticas públicas, eliminando el impuesto a las toallas higiénicas. Sin embargo, según explica Liliana Oropeza, en casos como el colombiano, la reducción del impuesto no ha beneficiado a las usuarias, sino exclusivamente a las empresas que fabrican estos productos, que no han reducido sus precios pese a las ventajas impositivas.
En Bolivia poco se ha instalado el tema en la agenda pública y política del país.
“Faltan estudios y concientización para el desarrollo de políticas públicas, aunque la normas en sí no son una solución, pero por lo menos visibilizan un problema”, agrega Liliana Oropeza sobre las carencias que hay en el país para lograr una economía feminista.
Las brechas y los “techos de vidrio”
Si bien las brechas económicas de la región latinoamericana se repiten en Bolivia, el país tiene condiciones particulares que, así como aumentan, las perpetúan al no existir ni información ni políticas de Estado.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2021 muestran que la brecha de remuneración entre trabajadores hombres y mujeres de empresas privadas es del 16 %.
Esta situación implica que por cada Bs 100 mensuales que gana un hombre, una mujer gana Bs 84.
 Fernanda Wanderley explica que la diferencia entre salario y remuneración radica en que el primero es el sueldo mensual acordado en el contrato —de haberlo—, mientras que el segundo abarca el sueldo más beneficios, bonos, comisiones y otros extras.
Fernanda Wanderley explica que la diferencia entre salario y remuneración radica en que el primero es el sueldo mensual acordado en el contrato —de haberlo—, mientras que el segundo abarca el sueldo más beneficios, bonos, comisiones y otros extras.
La brecha se incrementa en el caso de remuneraciones por cargo. En el caso de los gerentes es del 23 %, por cada Bs 100 para un hombre se remunera Bs 77 a una mujer por hacer el mismo trabajo. Para los empleados es del 30 % —Bs 100 vs. Bs 70—, y para obreros especialistas es del 27 % —Bs 100 vs. Bs 73—.
Wanderley identifica una serie de factores que determinan la permanencia de estas brechas en la sociedad. Una de las principales tiene que ver con las oportunidades. 70 % de las mujeres en Bolivia subsiste con trabajos informales o fuentes propias de ingresos, lo que desemboca en desprotección ante la ley y beneficios inexistentes.
Uno de los factores que más resalta tiene que ver con el tiempo laboral.
“El tiempo es un recurso escaso. En Bolivia las mujeres asumen de manera desigual el trabajo en casa y les queda menos tiempo para un trabajo remunerado”. En promedio, una mujer pierde hasta un día laboral a la semana por la carga de las tareas del hogar.
Otros factores como los “techos de vidrio”, que son las bajas chances que tiene una mujer de ser ascendida a cargos altos, o la falta de políticas de conciliación de trabajo y familia con enfoque de género son los que moldean la realidad desigual. Sobre este último punto, Wanderley sentencia que “Bolivia es uno de los países que menos avanzó en materia de políticas estatales para combatir la desigualdad”.
Estas políticas se refieren a la existencia de guarderías y beneficios complementarios en las empresas públicas y privadas para conciliar la relación trabajo-familia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/6″][/vc_column][/vc_row]
RelacionadoArtículos
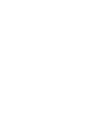
La Vaquita es una plataforma de donaciones creada por Verdad Con Tinta con el fin de apoyar a distintas causas sociales.
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Valorado con 0 de 5
-
Stock Out
 Valorado con 0 de 5
Valorado con 0 de 5 -
Valorado con 0 de 5










